La clave podría estar en el respeto por la verdad: contener entre nuestras creencias la idea de que la verdad importa y está por encima de todo lo demás.No es lo mismo creer que la verdad es algo subjetivo, susceptible de fragmentarse en tantas verdades como individuos participen en una conversación, que creer que hay una verdad objetiva a la que el hombre puede acceder mediante sus órganos/capacidades de conocimiento y que rige por encima de sus deseos o necesidades
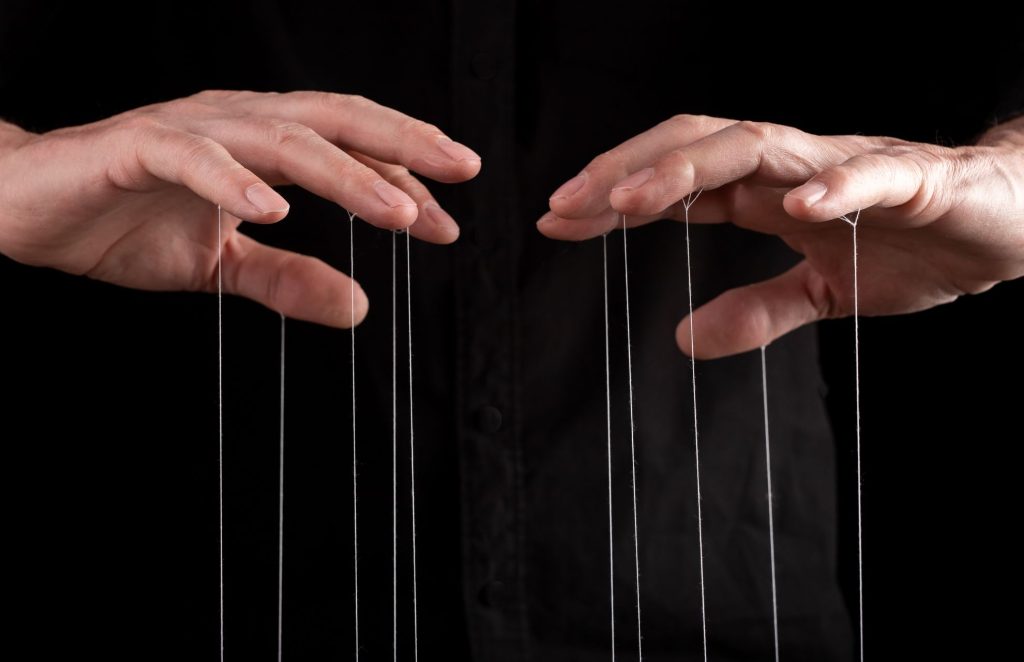
Es frecuente escuchar expresiones tipo: “mi verdad es…” “esa es tu verdad, pero la mía es otra” en las que se confunde la verdad con el punto de vista o la perspectiva de cada uno. El término de reciente creación “posverdad” muestra el extendido uso pragmático de la verdad como mera herramienta para el logro de objetivos personales, de forma que ésta queda totalmente desvinculada de la realidad.
También puede que conozcáis la famosa pregunta: ¿Hace ruido un árbol al caer en medio de un bosque si nadie está ahí para escucharlo? Que no es otra cosa que un experimento de pensamiento relacionado con un obispo del siglo XVII llamado George Berkeley, que desde un enfoque idealista planteaba que un árbol no se cae si no hay un observador que lo perciba.
Esta pregunta ha suscitado muchos debates y ha recibido diversas respuestas desde la ciencia y la filosofía. Pero lo que realmente está en juego en esta pregunta es la existencia o no de una realidad objetiva. O existe una realidad que está fuera de la mente humana y de la que el ser humano forma parte, o la realidad es subjetiva y la va construyendo cada ser humano dentro de su mente. El primero es el enfoque realista y el segundo el idealista.
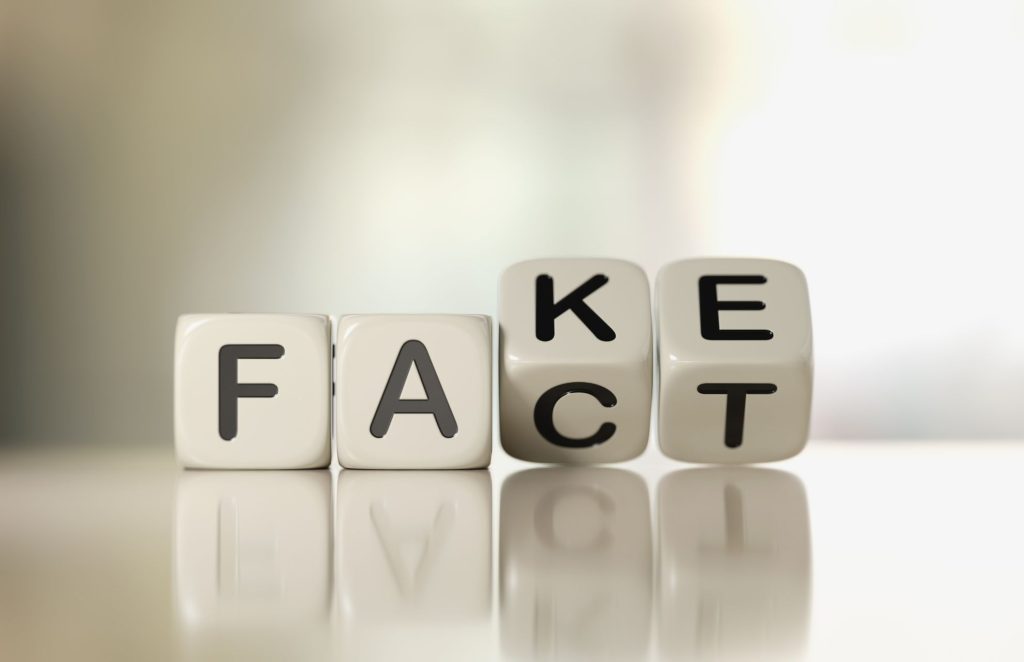
Para explicar por qué es importante entender que existe una realidad objetiva y compartida necesito recurrir al psicólogo Jean Piaget, que describió cómo, durante los primeros meses de vida, el bebé aprende que cuando un objeto desaparece de su vista no deja de existir. Esto se llama principio de permanencia del objeto y significa que el niño es capaz de representar mentalmente un objeto, y de aprender que el objeto existe por sí mismo, independientemente de que él lo perciba o no. Es entonces cuando ampliará su actividad exploratoria y continuará su desarrollo físico y mental con otros descubrimientos como la diferenciación yo-mundo, la profundidad o la gravedad. En el caso de que esta información sobre la realidad de los objetos no entre en su mente, el posterior desarrollo del bebé se verá comprometido, el niño quedará atrapado dentro de sí mismo en un estado de total subjetividad, y tendrá serios problemas de supervivencia ¿Cómo explorar el mundo exterior si sólo existe lo que está a la vista? ¿Cómo relacionarse con otros objetos si no disponen de existencia propia?
Por eso, parece irónico que después del tremendo esfuerzo que hace el bebé por salir de ese estado subjetivo para poder desarrollarse y relacionarse con el entorno, de adulto, la cultura en la que vive se esfuerce por devolverle a ese estado inicial de aislamiento existencial subjetivo mediante teorías filosóficas anti realistas que predican que la realidad no existe, que el hombre no es capaz de conocer los objetos que le rodean, que la verdad es propiedad de cada persona, y que cada uno tiene la suya.
Lo cierto es que si se niega la existencia de una verdad y se cree que la realidad es subjetiva conocer a alguien o algo, o comunicarnos con lo que nos rodea, se convierte en algo imposible. La propia sociedad sería inviable, e incluso la ciencia sería incapaz de realizar descubrimientos científicos.
Pero… ¿Cómo incorporamos el Principio de la verdad a nuestra mente? ¿Por qué influye tanto el valor que demos a la verdad en las fuentes de información que elegimos y los datos que aceptamos como ciertos?
La
clave podría estar en la relación entre la función de conocimiento del ser humano y la verdad.
Para conocer lo que nos rodea, los seres humanos elaboramos representaciones o ideas de las cosas/personas en nuestra mente, y esas ideas pueden estar más o menos ajustadas al objeto al que se refieren, es decir, a la realidad.
Cuando juzgamos que esas ideas son verdaderas (que se corresponden con el objeto que representan) se pueden convertir en creencias que pasarán a formar parte de nuestra personalidad, reflejarán nuestra forma de ver el mundo, y terminarán guiando nuestra actividad de relación con los demás, nuestra toma de decisiones, y por tanto, nuestra conducta. A partir de ese momento, esas creencias serán las que guíen nuestro futuro conocimiento, que deberá ser congruente con ellas. Por eso se dice que el conocimiento no se construye sobre la nada: se construye desde la base de nuestras creencias.
De ahí que sea cierto el dicho de que “una persona tiende a buscar información que confirme sus opiniones o tendencias y rechazar la que las contradice” sólo que es un poco más complicado que eso, puesto que no es una cuestión de voluntad, sino de verosimilitud. Aunque una persona hiciera un esfuerzo por buscar información sobre un mismo tema en diferentes fuentes de información, siempre le parecería más verosímil la información que se ajusta a su sistema de creencias y es coherente con los conocimientos ya almacenados. Es decir, no dará por verdadera ninguna idea que sea contradictoria con las creencias ya existentes, ni adquirirá ningún conocimiento nuevo, por muy verdadero que sea, si entra en conflicto con los que ya tiene.
Esto explicaría porque es tan difícil que las personas que tienen una determinada forma de pensar acepten información divergente o lleguen a conclusiones diferentes aunque inicien investigaciones en busca de nuevas perspectivas.
¿Cómo se podría romper esa dinámica? ¿Cómo un ser humano podría salir de un error de pensamiento? ¿Qué diferencia a las personas que son capaces de cambiar de las que no?
Lo que marca la diferencia entre unas personas y otras a la hora de elegir sus fuentes de información o de valorar como buena una información u otra es la incorporación o no del Principio de verdad a su Sistema de Creencias. Cuando la verdad guía la función de conocimiento, situándose por encima de otros criterios de selección, se tiene una mente más abierta para poder incorporar información contradictoria que nos obligue a hacer “reformas” en nuestra mente, desechando ideas que se demuestren equivocadas para dar cabida a las nuevas.
Cuando los criterios de selección son otros diferentes a la verdad se puede juzgar como inverosímil la fuente de información más experta o ignorar datos científicamente demostrados.
A veces, la verdad puede irrumpir como un huracán en nuestras vidas, poniéndolo todo patas arriba, y haciendo muy difícil seguir con nuestra vida tal y como estaba hasta ese momento, pero si la valoramos como algo positivo, y no como una amenaza, se convierte en un motor de cambio.
Cuando la verdad no es importante, nos convertimos en seres manipulables y dependientes, lo que significa que perdemos autonomía y libertad, cualidades que resultan necesarias para el desarrollo sano de cualquier ser humano.
Por último, es interesante analizar lo que ocurre cuando existe censura en la información que recibimos. Cuando un organismo o persona decide a qué información podemos acceder y a cuál no, cuál es la que debemos aceptar como verdadera y cuál es falsa, dicho organismo o persona está sustituyendo a nuestra función de conocimiento y nos pide que hagamos un acto de fe, ya que sin saber qué creencias están guiando la selección de la información no podemos saber si se rigen por el principio de verdad o por intereses ajenos a la realidad.

